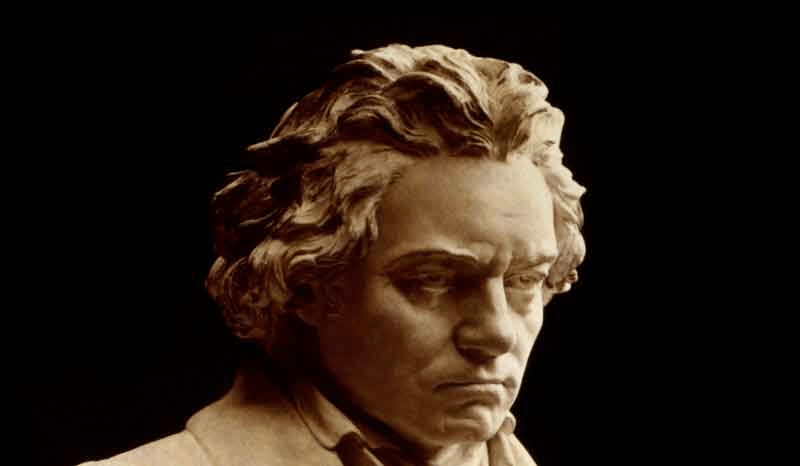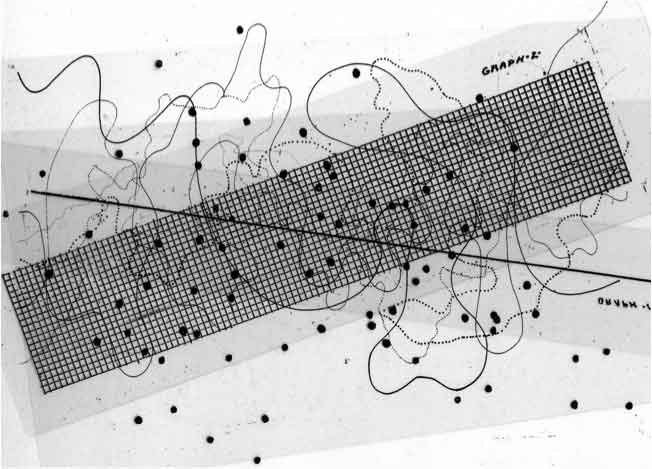Santiago Martínez Arias para Variacion XXI

Hace más de 30 años, en enero de 1989, comencé a trabajar como periodista, abandonando mis ambiciones musicales. Más tarde, en otoño de aquel año, después de más de seis meses de sufrir los pagos escasos y tardíos de freelance, conseguí un compromiso más firme por parte del periódico para el que había comenzado a trabajar, El Independiente, aunque para la Cadena COPE, donde tenía algunos contactos, seguiría freelanceando. De forma que regresé a Viena en septiembre, como siempre otra vez en el entorno de mi pasado y atendiendo al afecto que tenía a la capital centroeuropea. Rápidamente conseguí acostumbrarme a la nueva condición. El año 1989 fue un tiempo periodístico emocionante de impagables experiencias en lo que a la actualidad internacional de refiere.

Portada del diario El Independiente en otoño de 1989
Una corresponsalía geográficamente inabarcable
El Independiente me encargó atender las necesidades informativas de Europa oriental, aprovechando mi conocimiento y estancia previa de y en la zona. Así me estrené en el mundo periodístico a lo grande, demasiada responsabilidad para un joven de escasos 25 años. Recurrí otra vez a mis contactos y conseguí que el editor del periódico, presidente de Ediobser, me avalara. A principios del año agarré las maletas y regresé al centro de Europa con una ambiciosa misión, un vasto territorio a cubrir, la Europa socialista allende el Telón de Acero, desde las frías tierras bálticas hasta la mediterránea Yugoslavia.

Acreditación de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores Austriaco
Era importante tener un cuartel general ya explorado, un lugar donde el otoño anterior había empezado oficialmente mis estudios musicales y que conocía bien. La negociación con la empresa quedó en un compromiso para la publicación y compra de mis artículos y crónicas de los cuales yo estaba seguro que iban a ser ingentes e interesantísimos.
Algo que nunca me había preocupado ahora ocupaba mi tiempo completo, la actualidad informativa internacional. Como quiera que el precio por pieza informativa elaborada para el periódico no era muy elevado tenía que buscar la forma de completar ingresos para llegar a fin de mes, con el envío de crónicas para otros medios informativos como el caso de la radio y algún diario económico de escasa difusión. Hice alguna propuesta para revistas especializadas en música clásica, pero en este caso la colaboración no llegó a cuajar. Entre otras razones debido al bajísimo valor que le daban al trabajo. Una cosa es que la cultura nunca haya vendido bien en nuestro país, y otra que el precio por página, que con ese tipómetro lo medían revistas musicales como Scherzo o Ritmo, era poco menos que de economía de guerra.
De la CSCE a las primeras transformaciones democráticas tras el Telón de Acero
Me estrené cubriendo la reunión de la CSCE-CFE en Viena en 1989 (Conversaciones sobre Fuerzas Armadas Convencionales). Aprendí lo que era el desarme y los pormenores del enfrentamiento entre bloques, OTAN vs Pacto de Varsovia. El Acta Final de Helsinki, los misiles balísticos de largo alcance, los nombres del armamento, de los Pershing a los SS-20, Medium-Range Ballistic Missile, MRBM. Tan sólo 3 meses antes no podía haber imaginado que iba a estar en el ojo del huracán de la política internacional, o que mi estreno en la profesión sería tan emocionante. Impresionantes uniformes militares de los ejércitos OTAN y gorras de plato de dimensiones jamás vistas en los uniformes soviéticos por los pasillos del Palacio Imperial Hofburg. Cientos de periodistas acreditados y yo entre todos ellos.
A continuación se celebró también en Viena la reunión de la Internacional Socialista, con asistencia de algunos protagonistas españoles, Alfonso Guerra y Txiki Benegas. Allí coincidí otra vez con buena parte de los nuevos colegas, entre enviados especiales desde España y corresponsales de medios nacionales que desde otros países europeos se habían desplazado hasta Viena, sin olvidar al resto de profesionales de todas partes del mundo.

Portada del diario El Independiente con llamada al artículo sobre Hungría
Así fui conociendo a algunos compañeros de profesión que luego volvería a encontrar a lo largo y ancho de Europa oriental. Mi primera crónica de radio la transmití por teléfono desde la sala de prensa de la propia conferencia CSCE y luego lo celebré con algunos colegas con un almuerzo en el Landtman.
En el horizonte de la frenética actividad política centroeuropea ya se atisbaban movimientos de lo que acabaría por convertirse en una avalancha de transformaciones democratizadoras de los países de la órbita soviética. Mi labor incluía, por supuesto, viajes de cobertura informativa por Europa oriental. En toda esta vorágine, el primer país preparado para despegar era Hungría. En esa especie de centro de atracción centroeuropeo, con Austria y Hungría como foco de las tensiones entre bloques, la nación magyar era un medio-experimento de distensión, en el que se ensayaban tanto reformas aperturistas como se mantenían las dinámicas de la firme tutela soviética. A pesar de las dificultades para viajar de los ciudadanos de los países del Este, los húngaros tenían relativa facilidad para hacer excursiones de compras a Viena, por ejemplo. Riadas de autobuses húngaros copaban los fines de semana los comercios de electrodomésticos de bajo precio, tipo Niedermeyer, y ropa occidental. Ropa vaquera y zapatillas de deporte eran la manera de uniformar las ansias de progreso social y político de las clases trabajadoras del este.
Hungría, un experimento en la confrontación entre bloques
Todo ello, junto con la permisividad e inhibición del nuevo Politburó soviético de Gorbachov y su perestroika, hizo que se superaran los ecos de la represión del 56 (1956-os forradalom). Hungría mostraba los primeros síntomas del gran cambio que se avecinaba, aunque Walesa en Polonia tampoco se quedaba atrás, enfrentándose al general Jaruzelsky. Mi principal fuente de información eran los medios de comunicación y agencias locales, incluido el diario Pravda en alemán que se vendía en el centro de la capital austriaca. Pero tuve que viajar para buscar fuentes primarias, con desplazamientos a todos esos países. El más cercano era sin duda Hungría. El tren de Viena a Budapest, un expreso de los de antes, cubría los escasos 250 kms que separaban ambas capitales de forma relativamente rápida, sin contar con los eternos trámites fronterizos. Como Hungría era pionero en movimientos tímidamente aperturistas, y mi información me advertía que habría algo de movimiento, a mediados de marzo salí para Budapest aprovechando que el Partido Socialista Obrero Húngaro dejaba la letra O de su acrónimo por el camino en medio de la celebración de una manifestación, coincidiendo con la conmemoración de la Revolución de 1848 y las gestas de un héroe de más de 100 años, Petöfy, al pie de su estatua en el Puente de las Cadenas sobre el Danubio. Liquidada la terrible etapa de Janos Kadar, el nuevo presidente Karoly Grosz parecía trabajar en un avance hacia posiciones menos conservadoras dentro del appartchik magyar, aunque tuviera que ser su sucesor el que pusiera en marcha el proceso tranformador. Este vídeo de la argentina Archivo DiFilm resume la caída de Kadar en aquel año de 1989.
Olor a gasolina soviética
Coincidí en el tren al corresponsal de EFE en Viena y al llegar a Budapest me presentó a su stringer, Attila Nagi. Un tipo realmente curioso, medio húngaro medio argentino, que nos metió en el centro de la manifestación frente al Parlamento mientras iba informando a su contacto de EFE. Yo tomaba notas a toda velocidad, absorbía la información, para completar mi crónica todo lo rápido que podía. Llegar a Budapest fue un completo shock, un viaje al pasado, decorado por un terrible olor a un producto químico que no conseguía identificar y que no era más que el producido por la combustión de la gasolina de sistema de división social del trabajo. El titular del reportaje de la revista austriaca Profil, copia de la alemana Der Spiegel, señaló que los húngaros «Votaron con los pies». Sin embargo, mi primera información publicada fue «Los húngaros consolidan sus medidas aperturistas» y continuaba «siguiendo el modelo de la Transición en España», para darle un color e interés local. ¡Mi primera información publicada había llegado a la primera página! Aunque en el diario unieron ambas crónicas, Conferencia de Seguridad en Viena y manifestaciones en Budapest, a mí no me pareció tal mal. Era un evidente sinsentido que ahora denominaría anti-periodístico, pero yo me sentía ya un corresponsal de los pies a la cabeza y no me detenía a analizar cómo arraglaban mis textos en Madrid. Además, ni siquiera tenía acceso al diario, con lo cual no sabía si lo que se había publicado reflejaba fielmente lo que yo había escrito.

Arranque de reportaje en la revista suatiaca Profil sobre las manifestaciones en Budapest, marzo 1989
Tras las manifestaciones de la mañana y buena parte de la tarde, me retiré a mi hotel de segunda o tercera categoría y tras dejar el escaso equipaje salí a cenar por las calles de los alrededores, una zona no muy céntrica precisamente. Encontré un restaurante abierto y me acomodaron en una mesa cualquiera, ya que ninguna estaba ocupada, estaba completamente vacío. Pedí el goulash y mientras esperaba y saboreaba la cerveza encendí un cigarrillo antes de cenar. Casi al mismo tiempo, la clásica «orquestina» húngara –violín, contrabajo y címbalo– se puso en marcha, ante mi extrañeza por ser el único cliente, y comenzó a interpretar sus czardas. El espectáculo incluía el protocolario acercamiento del sonriente violinista a las mesas, en este caso sólo una, para subrayar la intención del episodio musical y buscar alguna propina. Una pareja, que parecía nativa por la naturalidad de su entrada, llegó en ese momento y se sentó al otro lado del comedor.

Acreditación para la reunión de la Internacional Socialista en Viena
Una vez finalizada la música pude escuchar su conversación y me pareció gente de teatro, pero lo más sorprendente es que hablaban en español. El cansancio por el largo día había hecho mella en mi curiosidad y evité acercarme e intercambiar algunas palabras. Una actitud a la que también contribuía mi reciente renuncia a tratar temas o personajes del mundo artístico, aunque luego me arrepintiera de ello, sin duda.
Al día siguiente, y ese era el segundo motivo de mi viaje, tenía en la agenda la Reunión Interparlamentaria Europea (Budapest, marzo 1989). Me acerqué al Hotel Intercontinental, donde me había citado Attila para tomar un café, y allí me encontré con algunos parlamentarios españoles: Miquel Roca Junyent, a quien reconocí rápidamente, o el socialista Miguel Ángel Martínez con quien estuve charlando un momento, ya que se marchó a participar en alguna mesa de trabajo. Se trataba de unas jornadas de reuniones entre parlamentarios de diversos países para crear mesas de trabajo ocupándose de asuntos diversos. Sobre esto no escribí nada porque como señaló un colega canadiense, con quien había coincidido en Viena, allí había poca tela que cortar. Aquello se trataba nada más que de una suerte de turismo interparlamentario en el que los diputados pasaban unos días de viaje junto a sus parejas y visitaban distintas ciudades europeas antes que un foco informativo interesante. Sí fue interesante, sin embargo, un nuevo contacto con quien estuve largo rato charlando, e intercambiamos nuestros contactos. Se trataba de Mohamed Luchaa, representante diplomático de la República Árabe Saharaui Independiente, en Yugoslavia. Luchaa me estuvo contando lo difícil de la vida el Belgrado y la dificultades de su pueblo saharaui para conseguir el reconocimiento internacional.

Manifestación en la Plaza de San Wenceslao (Václavské náměstí) el 24 de noviembre de 1989. CTK Photo / Jaroslav Hejzlar
Regreso al cuartel general en el Orient Expres
Pasados un par de días volví a mi cuartel general. Saqué mi billete de tren y aunque tenía tiempo en la estación de Budapest, ante la posibilidad del retraso con los consabidos trámites de la frontera en el regreso en tren, decidí cenar en el vagón restaurante. Frente a mí un periodista deportivo austriaco que regresa de cubrir no sé qué acontecimiento o campeonato, con el que estuve charlando un rato y que se levantó en cuanto terminó sus viandas. En ese instante y sin dejar enfriarse el asiento, alguien que parecía salido de debajo de la mesa se sienta en la plaza vacante. Me mira fijamente y me dice, -yo te conozco-. Ya había terminado mi cerveza y mis salchichas así que pedí un café mientras mi interlocutor me observaba fijamente y yo buscaba el tabaco en mi bolsillo. –Te vi en la CSCE de Viena y te he visto también en la Interparlamentaria de Budapest- me dijo. Continuamos charlando y se presentó: se trataba de un periodista norteamericano que cubría la zona como freelance, al igual que yo, para diversos medios en este caso de Carolina del Norte. Como quiera que él también vivía en Viena seguimos viéndonos y con el tiempo hubo incluso algún conato de colaboración para un medio norteamericano.

Tren expreso en la estación de Budapest, esperando la salida a media tarde con destino Viena
Fin de la primavera con una entrevista musical
Pasó el invierno y siguieron publicándome algunos artículos de forma ocasional. Hay que tener en cuenta que por aquellas fechas todavía el periódico era semanal, aunque ya tenía en su agenda la conversión a diario. La primavera acabó con una entrevista al joven compositor Beat Furrer, discípulo de Haubenstock-Ramati, quien estrenó una ópera en Viena titulada Die Blinden. En lo político, el panorama se fue animando y los líderes de los países socialistas daban bandazos entre la apertura y la fidelidad a la URSS.
Entrevista al compositor suizo Beat Furrer. El Independiente, mayo 1989
En junio regreso a Madrid para viajar a Bonn, como enviado especial de la COPE en las Elecciones Europeas de 1989, a mediados de mes. Allí me encontré con una amistad vienesa que se desplazó a la capital de la República Federal Alemana para cubrir la información para un medio austriaco. Bonn estaba lleno de carteles conmemorativos de la reciente visita de «Gorbi». Momento crucial de las relaciones este-oeste y del final de la guerra fría cuando Mijail Gorbachov y Helmuth Kohl realizan una declaración conjunta por el respeto al derecho internacional y la libertad de los pueblos. Significativa declaración, en un momento crucial de la inestabilidad política mundial, cuando Gorbachov abogó por terminar con la represión de los estudiantes chinos en sus protestas de esa misma primavera en la Plaza de Tiananmen.
Todo el mundo está de acuerdo en que 1989 fue el año que cambio el mundo. Todavía llegarían más acontecimientos, más artículos y más crónicas, que harían que esa primavera se quedara en tan sólo el inicio. Se estaba gestando un verano caliente en Alemania Oriental y más allá de sus fronteras y un otoño, hoy hace 30 años, lleno de cambios. Europa ya no sería la misma